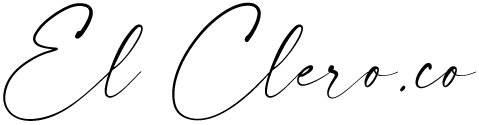Vivimos en una sociedad fragmentada por ideologías, por pasiones, por rupturas existenciales que a la vera del camino deja una estela espectral de odios nauseabundos que degrada las relaciones sociales de los individuos. La capacidad del argumento se enloda y se desvanece ante la irascibilidad y violencia de los opuestos, cuyo único argumento se determina por una actitud belicosa, que incluso, llega a amenazar la integridad de quien argumenta del otro lado.
Se percibe en estos tiempos compulsivos una actitud de odio que hunde sus raíces en lo más profundo de lo humano. Los campos de batalla ocupan el centro de las relaciones entre los individuos sin importar el espacio en el que se produzcan; es como si un impulso dinámico de la vida estuviese marcado por un hondo nihilismo existencial que transgrede la armonía en su misma esencia, sin un halo de sentido.
Sí. Hablar, decir o argumentar, hoy, es causa de conflictos, capaces de ahogar el sortilegio de la razón, a través del instinto animal. Se nos impone reflexionar sobre el odio; ¿Por qué odiamos? ¿Con qué tiene que ver el odio? ¿Con aquel a quien odiamos? ¿O el odio tiene que ver con nosotros mismos, con aquello que proyectamos de forma hostil en los demás?
“Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo; cuando miras largo tiempo un abismo, también este abismo mira dentro de ti”. (Tomado de “más allá del bien y del mal”. Nietzche). Esto nos invita a preguntarnos: ¿Quién soy yo? Hay quienes dicen, que el problema del odio es un problema de identidad. Esa identidad que está en conflicto conmigo mismo.
Quien odia define al ser humano que está al frente de su odio; porque odiar a alguien es forjar su propia identidad. Es hacerlo el “chivo expiatorio” de mis falencias. Es conjurar en el otro todos mis males. Odiar es estar siempre eligiendo al otro para no hacerme cargo de mis propios conflictos.
Lo correcto, para exorcizar las fronteras del odio, sería replantearnos, en qué consiste la identidad, mi identidad. Se trata de estar construyéndonos permanentemente, con la conciencia de sabernos capaces de potenciar nuestra humanidad lo mejor posible. La cultura griega fue original y creativa en ésta dinámica: Para los griegos, ser hombre implicaba ser ciudadano. Ser ciudadano constituía el logro más grande que, pudiera alcanzarse mediante la educación. El ciudadano era racional y autónomo, apto para participar en política y hacer parte en la toma de decisiones donde se jugaba el destino de la comunidad. A veces, no logramos captar un proyecto que forje nuestra identidad social, o al menos no se tiene claro. Todo se torna amorfo y ante el caos, se imponen las mezquindades y los sesgos ideológicos, que oscurecen el camino que hemos de transitar seguros de una identidad libre de odios.
P. Rodrigo Poveda – Gigo.
Views: 43