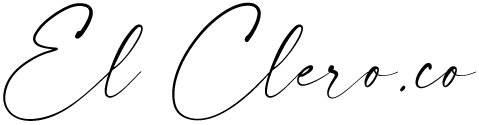El nacionalismo alemán quiso la paz y resolvió la cuestión judía con los campos de concentración y de exterminio crematorio. La supremacía blanca sudafricana quiso la paz y estableció el siniestro apartheid contra la raza negra. El intervencionismo norteamericano quiso la paz en Vietnam y Corea y desató la guerra larga y profunda para librar del comunismo a pocos vivos y a multitud de muertos. La martirizada Nicaragua aspiró a la paz, desató la guerra antisomocista y volvió a inventar la dictadura orteguista.
La rica Venezuela suspiró por la paz social, castigó la ineficiencia grave y culpable de sus dos partidos políticos tradicionales y sucumbió en la pobreza y el atraso por la dictadura chavista y madurista. El prolongado y sangriento levantamiento colombiano quiso buscar la justicia social y la paz real por medio de las armas y hoy es invitado a retornar a la misma sociedad irreformada y, para muchos, irreformable que los volvió violentos.
En estos casos, quizás en todos, los supuestos artesanos de la paz suspiran por el monopolio estatal de las armas, el reinado de la ley coercitiva, el imperio de las instituciones irredentas, la ilusión de atajar la corrupción general de la nación mediante la multiplicación de las leyes, el rigor de su alcance, las propuestas de pena de muerte, las cárceles de máxima seguridad, la extradición, la revisión y el endurecimiento de los códigos. Allí mismo el objetivismo moral multiplica los catálogos de los objetos prohibidos –la coca maldita, el dinero sucio, el sexo perverso, el degradante alcohol– y traslada a los objetos externos el origen fontal de la justicia, en franca regresión filosófica y teológica y en contravía con el Evangelio de Jesucristo.
¡Como si lo que entra de fuera en el hombre sea lo que lo mancha y lo hace injusto y no, precisamente, lo que sale de él! (Mt. 15,11). Es que la del Señor, antes que ritos y ceremonias, es llamada a la santidad y a la justicia interior que se operan por el nuevo nacimiento, el nuevo Espíritu, la nueva ley y producen al nuevo hombre y a la nueva mujer, que son tales a partir de la gracia y de las opciones nuevas responsables y libres. La ley y las leyes, en la hondura de la experiencia cristiana, no tienen virtualidad ni alcance para hacer bueno al árbol malo.
Sustantiva ha sido la experiencia universal de que la ley no hace bueno al pecador. Pese a que la ley es necesaria, no porque ella pueda hacernos justos en nuestro interior, sino porque las leyes manifiestan el grado y el cúmulo torrencial de nuestra adquirida corrupción a la que hay que oponer tantos y tan fuertes diques de contención. Pero como cristianos no ponemos el origen fontal de la justicia, de la salvación y de la paz ni en la letra de las leyes ni en los códigos de los partidos ni en los objetos amorosos y sabios que nos rodean.
El Evangelio, como consecuencia de ser la proclamación del propósito restaurador de Dios Padre en Jesucristo, es la máxima radicalización del origen original de la justicia. El árbol malo no puede producir frutos buenos, y el árbol bueno no puede producir frutos malos (Lc. 6,43). Tal es la rotunda comprobación de que la injusticia cesa únicamente como efecto de que el árbol se haga interiormente, en su mismo ser, un árbol bueno. Y la bondad radical del árbol deriva de injertarse en la Vid verdadera, de recibir de ella savia vital y de permanecer en Él y Él en nosotros, sin lo cual no se puede llevar fruto y fruto abundante y duradero (Jn. 15, 4-5). Hacer que así sea es o debería ser ocupación primaria y primera de los bienaventurados artesanos de la paz (Mt. 5,9).
ALBERTO PARRA, S. J.
Views: 22