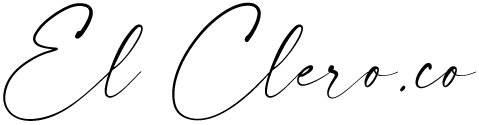A las 4:00 a.m. las tinieblas en las que estaba sumido el pueblo, apenas eran vencidas por las llamas que consumían la sede de la alcaldía. Aún, resuena en mis oídos el crujir de las piedras, los vidrios y los leños, mientras me desplazaba lentamente en el vehículo parroquial hacia la estación de Policía, ya destruida por las explosiones y el sangriento combate armado de aquella noche.
Había tenido que observar impotente, cómo nuevamente 200 guerrilleros llegaron para infligir dolor a una comunidad inerme. Dos años antes habían hecho lo mismo, sembrando una estela de terror, angustia y dolor. Ahora debía volver a vivir esta experiencia de tinieblas. Fueron cinco horas de destrucción, muerte y sufrimiento, desde que a las 11.00 pm, se escuchó el primer disparo que asesinó a un joven policía, devoto mariano y servidor de la población más pobre, pequeña y apartada de la Arquidiócesis de Bogotá: la parroquia de Gutiérrez, Cundinamarca.
Y luego de horas transcurridas, en medio del estruendo de las balas, las explosiones y los gritos, que apenas se suspendían por breves instantes, mi corazón se desgarró al escuchar una pareja de jóvenes guerrilleros, sollozando y clamando a Dios por sus vidas, mientras yacían destrozados junto a la puerta de la casa cural: una bomba había explotado en sus manos. Pude escuchar los ecos de su dolor, y mi alma se sacudió por la insensatez de la violencia a la que estos hijos de Dios habían sido conducidos para morir absurdamente.
No podía permanecer todo el tiempo protegiéndome de las balas mientras había hermanos se desangraban en mi propia puerta. Esa noche tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, en coherencia con la primera de aceptar el llamado a una vida sacerdotal: saldré a proteger a la comunidad que Dios me confió, así deba morir en el intento.
– ¡Soy el párroco! En nombre de Dios ¡no disparen! Déjenme atender a los heridos. ¡Váyanse de nuestro pueblo! – clamé varias veces desde el balcón de la casa cural.
Los disparos de las armas aturdían las voluntades; las bombas y las granadas tiraban por tierra el esfuerzo de tantas familias que habían construido sus techos; los gritos de guerra ocultaban los gemidos de los agonizantes, y un ambiente de violencia se oponía a mi voz que clamaba cese al fuego, respeto por la vida y una oportunidad para los heridos.
Sin embargo, a la voz de mi llamada, salieron poco a poco algunos policías heridos y aturdidos, con sus cuerpos desgarrados, sus mentes confundidas y sus almas vencidas por el odio. Allí vi físicamente el rostro del ser humano herido por el mal, a quien prometí servir desde el día de mi ordenación sacerdotal, llevado por el Soplo del Espíritu.
La puerta, ante la cual moría esta joven pareja de asaltantes, no se pudo abrir y debí salir por el garaje, montado en la camioneta de la parroquia, con el fin de recoger a los heridos. Cuando bajé del vehículo fui blanco de los disparos de guerrilleros y policías. Debí lanzarme al suelo. Entonces, mis manos heridas por los vidrios, me recordaron que la vida se da totalmente, y que cada gota de sangre cuenta.
Ver a un hombre que me apunta con su ametralladora y me dispara cuando estoy buscando rescatarlo, me recordó nuestra ingratitud ante la misericordia divina. Sin embargo, sé que era fruto de la ceguera en su mente y en su corazón, tal como nuestro pecado es fruto de nuestra ignorancia. Aún vibra en mí la sensación de haber sido protegido de manera prodigiosa: ninguna de las balas me tocó.
Me levanté con la decisión, la compasión y la fortaleza, con las que Dios bendice a quienes sirven en su Nombre. La guerrilla atendió mi llamado de irse, y abandonó el pueblo.
El vehículo parroquial se convirtió en ambulancia, el club de recreación juvenil que había construido la parroquia – y que ya había sido destruido en la pasada toma guerrillera– se transformó en hospital y, las manos de este sacerdote, que ofrece diariamente el incruento sacrificio de la Eucaristía, se hicieron manos de enfermero, para aliviar el cruento combate de los hombres. La experiencia vivida por muchos años como voluntario de la Cruz Roja, también resurgió en ese momento.
Aunque asustados, adoloridos y entristecidos, los fieles salieron de sus refugios para unirse a su pastor en la tarea de atender a los heridos, de recuperar los cadáveres de sus amigos y de preparar alimentos para quienes también se quedaron sin techo. Se hizo un fogón en la plaza principal del pueblo, y se preparó alimento para todos. Así fue el amanecer.
Sanar las heridas del cuerpo y del alma, devolver la esperanza, trabajar por la reorganización comunitaria mediante una evangelización que trae la paz de Cristo ofreciendo nuevos horizontes a los jóvenes tentados a la violencia, fueron las intenciones y los propósitos que celebramos ese mismo domingo en la Eucaristía.
Cantamos el Amén, después de las palabras’ por Él, con Él y en Él; oramos el Padre Nuestro tomados de la mano y nos dimos el abrazo de la paz, comulgando el mismo Pan. Creemos que la Virgen del Carmen, Patrona de la Parroquia, nos protegió y nos mantuvo unidos para evitar la muerte de más personas, incluyendo la mía. Luego, vino la tarea de consolar a los dolientes, contar a los medios de comunicación el dolor vivido por todos y buscar ayudas para reconstruir hogares.
Como epílogo de esta experiencia sacerdotal, cuento que días después, concedí la absolución a algunos de los victimarios que, secretamente, se acercaron arrepentidos al sacramento de la reconciliación. Esta trágica historia sucedió hace 25 años, en la noche del sábado 8 al domingo 9 de marzo de 1997.
Víctor Ricardo Moreno Holguín, Pbro.
Views: 5006